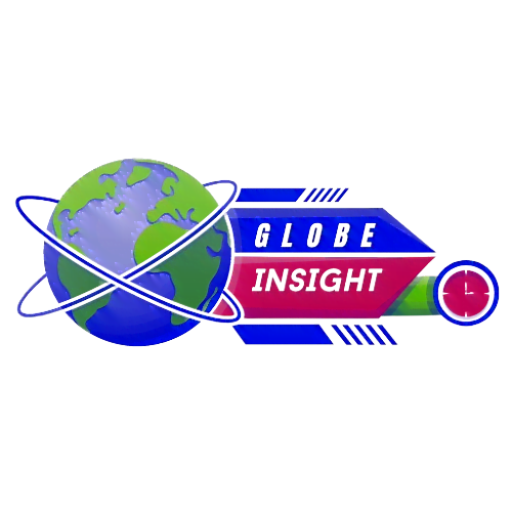[Ahora también estamos en WhatsApp. Haz clic aquí y empieza a seguirnos]
Mi divorcio, aunque relativamente fácil y amable, me dejó destrozada, agotada y desconfiada. Durante los 12 años que duró nuestro matrimonio, me sentí como si hubiera estado interpretando el papel de una esposa y madre de la alta sociedad de Hollywood, y ya no sabía quién era en realidad.
La combinación de un padrastro dominante (que se preocupaba demasiado por la corrección) y mi experiencia como la única chica negra en todas las escuelas a las que asistía habían asfixiado mi verdadero yo; lo único que quería era encajar y ocultar cualquier cualidad que molestara a la gente. En mi matrimonio, le presenté a mi marido lo que imaginaba que era la versión más aceptable de mí, una que esperaba que no le resultara molesta ni decepcionante.
Sin embargo, fingir de esa manera me costó caro. Cuando pedí el divorcio, no solo había perdido la conexión conmigo misma, sino que también había desarrollado una desagradable adicción a los somníferos: pasé de tomar un Ambien por noche a tomarlos de manera constante, a menudo acompañados de alcohol. Tenía 43 años, era presidenta de la Asociación de Padres de Familia y madre de dos hijos. Expublicista, exaspirante a escritora y ahora exesposa. Cuando tomé la dolorosa decisión de someterme a tratamiento, invité a mi mejor amiga a casa para hablar de todo.
“El único punto positivo”, le dije después de llorar sobre su hombro, “es que por fin puedo dejar de fingir que soy alguien más”.
“¿Qué quieres decir?”, preguntó.
“Quiero decir que no se me dan las relaciones”, le dije. “Y he estado fingiendo que soy buena en ellas. Estar divorciada podría ser un alivio”.
En cuanto llegué al centro de rehabilitación de Arizona, las paredes empezaron a cerrarse sobre mí. Durante la orientación, en una pequeña habitación con otros seis pacientes nuevos, empecé a hiperventilar. Agobiada, me levanté de un salto y me fui.
Fuera, otro paciente, Scott, me persiguió con la sudadera que había olvidado. Sabía que estaba infringiendo las normas; no se nos permitía interactuar de ninguna manera fuera de nuestro trabajo en grupo. Aminoré la marcha y murmuré: “Gracias”, pero él siguió a mi paso.
Mi recuerdo de nuestro breve paseo juntos es confuso, pero mi primera impresión de él es cristalina: era blanco, sonriente, con el pelo rubio, los ojos azules y una camisa hawaiana. Habló de sus dos hijas, de sus bebidas preferidas (tequila y cerveza, estaba en el centro por alcoholismo) y del calor que hacía en Arizona en comparación con Utah, de donde era.
No me interesaba hablar de sus hijos ni del tiempo. Solo quería que me dejara en paz.
Después de eso, fuera donde fuera, Scott me encontraba con sus ojos y su sonrisa. Al principio, me apartaba de esos encuentros; su mirada fija era demasiado personal e íntima. Pero a medida que pasaban los días, yo también me encontraba buscándolo, esperando atraer su mirada, sentándome a su lado siempre que me lo permitía.
Había innumerables razones por las que él y yo nunca podríamos estar juntos, sobre todo porque era blanco. Antes de conocer a mi marido, nunca había salido con alguien que no fuera de mi raza. Y eso me pesaba, la sensación de que estaba traicionando a mi raza al enamorarme de él. Si me enamoraba de Scott, me arriesgaba a redoblar esa traición y a consolidar mi reputación de chica negra a la que le gustaban los blancos.
Además de eso, a mí me encantaba estar en interiores, los viajes de lujo y todo lo relacionado con el hip-hop. Scott era un auténtico amante de la naturaleza, esquiador, ciclista de montaña y escalador que vivía para ir de acampada y escuchar a Dave Matthews Band. Llevaba 20 años en Utah; yo vivía en Los Ángeles. Él es hijo único; yo tengo cinco hermanos. Y hasta que nos conocimos en rehabilitación, no teníamos experiencia ni ganas de vivir en el mundo del otro.
En nuestra segunda semana (estuvimos allí un mes), echaba de menos a mis hijos en el desayuno y empujaba con lágrimas en los ojos los huevos escurridos por el plato cuando Scott se sentó cerca y me llamó la atención.
“Los huevos no tienen la culpa”, me dijo.
Me eché a reír.
Nuestra conexión durante esos días era tan limpia e inocente. Como no podía ir a ninguna parte, no sentía ninguna obligación de entretenerlo o impresionarlo. Durante nuestra última semana, me sentí desmotivada por lo mucho que me gustaba estar cerca de él. Pero la amarga experiencia de mi doloroso divorcio seguía quemándome la piel cada vez que consideraba cómo sería volver a estar en pareja.
Esperaba que esos primeros meses en casa fueran un periodo de adaptación a estar recién divorciada y sobria. Con lo que no había contado era la tierna nostalgia que sentía cada vez que pensaba en Scott. Todas las noches hablábamos por teléfono de nuestra estancia en Arizona y de nuestro día a día en casa. Me sorprendía lo mucho que esperaba esas llamadas y lo reconfortante que era oír su voz. A la luz del día, me enojaba conmigo misma por ser tan débil.
Habíamos pasado 30 días juntos en un entorno artificial y aislado. En el mundo real, nuestras diferencias serían un desastre. No teníamos sentido como pareja. Excepto, por supuesto, por el hecho de que no podíamos soportar estar lejos el uno del otro.
Mi terapeuta, Marguerita, me dijo: “¿Y si la razón por la que pensabas que no se te daban las relaciones es porque no estabas siendo tu verdadero yo mientras estabas en ellas?”. Puso una caja de pañuelos de papel sobre la mesa y me soné la nariz en silencio. Normalmente, si lloro, nunca lo hago delante de otras personas. Pero después de dejar el tratamiento, no paraba de llorar.
“Esa es la cuestión”, dije. “Siento que merezco un Oscar por mis interpretaciones a lo largo de los años como ‘mejor actriz secundaria’: esposa, madre, voluntaria escolar. Pero llevo tanto tiempo interpretando esos papeles que ya no sé quién soy. Ayer fui a la tienda a comprar cosas para la cena y me eché a llorar porque agarré un cartón de leche. Odio la leche. Mis hijos no beben leche. La compraba por costumbre, porque creo que una buena madre debe tener leche en el refrigerador. Pero si alguien me hubiera preguntado en ese momento qué quería en su lugar, no habría sido capaz de responderle. He olvidado cómo ser yo misma”.
“Pero ese hombre que conociste en Arizona… dijiste que te sentías tú misma cuando estabas con él”.
Marguerita miró sus notas. “Dijiste que con él no tenías que fingir”.
“Sí, pero eso era porque no iba a volver a verlo”.
“Pero eras tú misma”.
Levanté la vista y me encontré con Marguerita mirándome por encima de sus gafas. “Quizá”, dijo, “este sea un buen lugar para empezar nuestra búsqueda de la verdadera Laura”.
Scott llegó al aeropuerto de Hollywood Burbank un martes.
No había sido difícil convencerlo de que viniera de visita. Nuestras conversaciones nocturnas, antes deliberadamente platónicas, tenían ahora un inconfundible tono romántico. Una vez, cuando tenía 14 años, había asistido a una clase de improvisación en la que el instructor nos dio media hora para ser “lo que temes ser cuando los demás te miran”.
Nunca olvidaré lo libre que me sentí durante esos 30 minutos. Hablar con Scott era así. Nunca tuve que pensar antes de hablar ni controlarme antes de decir una tontería.
“Te extraño”, le decía todas las noches.
“Yo también, te extraño mucho”, decía él. “Tengo ganas de verte”.
Lo primero que noté cuando se subió al auto fue lo vergonzosamente animada que estaba; mis palabras salían a tropezones, apenas dándole un momento para responder. Lo segundo fue la fuerza gravitatoria que me atrajo hacia el asiento del copiloto en cuanto cerró la puerta del auto.
En rehabilitación, había oído que no había que liarse con nadie durante el primer año de sobriedad. Había pensado que Scott y yo podíamos ser solo amigos.
Esa idea era errónea.
Con el paso del tiempo, Scott y yo descubrimos que teníamos aún más diferencias. Él se duerme en cuanto su cabeza toca la almohada, mientras que yo necesito horas para relajarme por la noche. Yo camino con determinación cuando sacamos al perro. Él serpentea y se detiene a admirar cada rosal y cada jacaranda. Pero llegué a descubrir que no importaba si caminábamos al mismo ritmo o teníamos la misma hora de acostarnos. Lo que importaba era que nunca sentía la necesidad de fingir con él.
Marguerita tenía razón. Nunca se me dieron mal las relaciones. Solo era terrible fingiendo ser alguien que no era.
Laura Cathcart Robbins vive en Los Ángeles. Es autora del libro de memorias Stash: My Life in Hiding, y es conductora del pódcast The Only One in the Room.